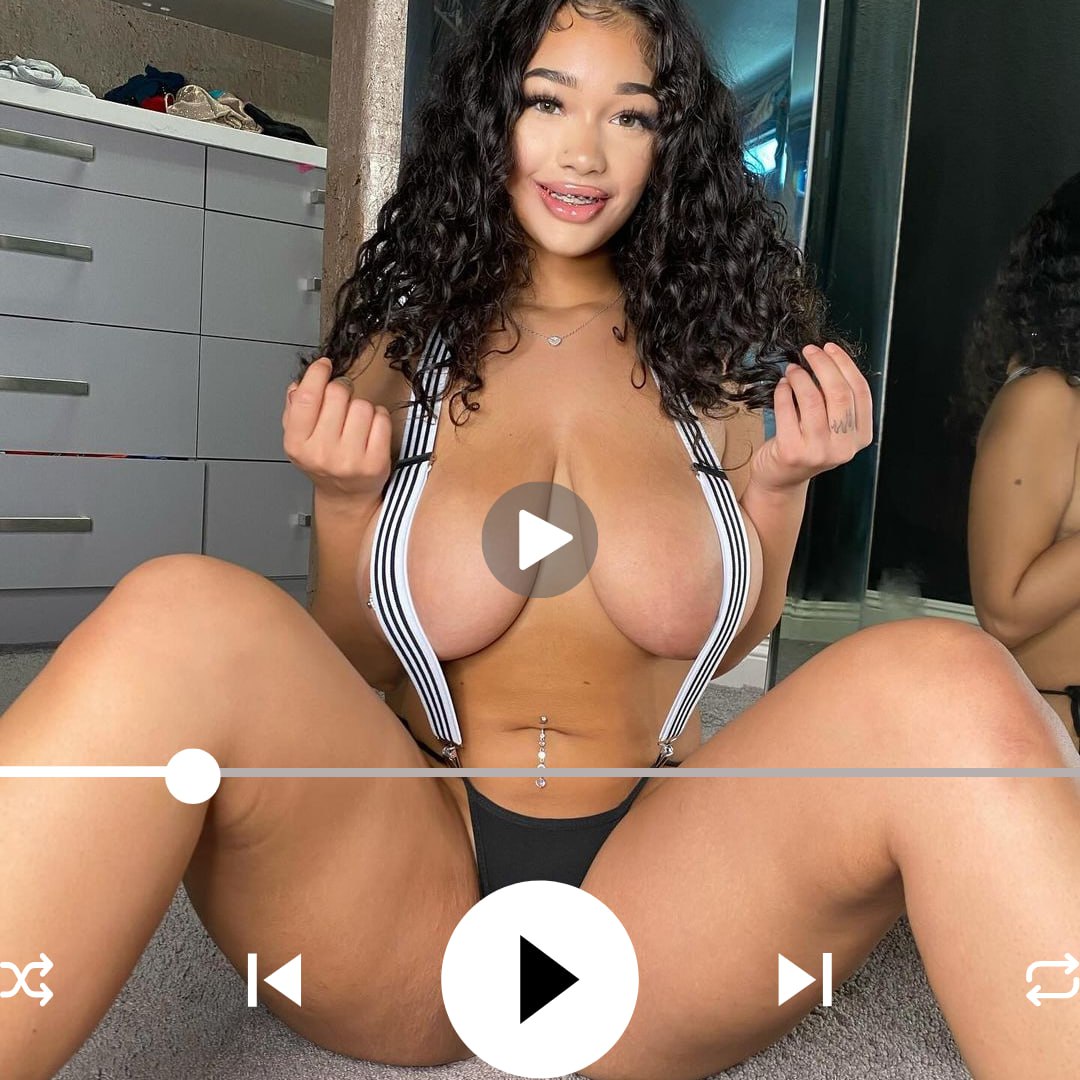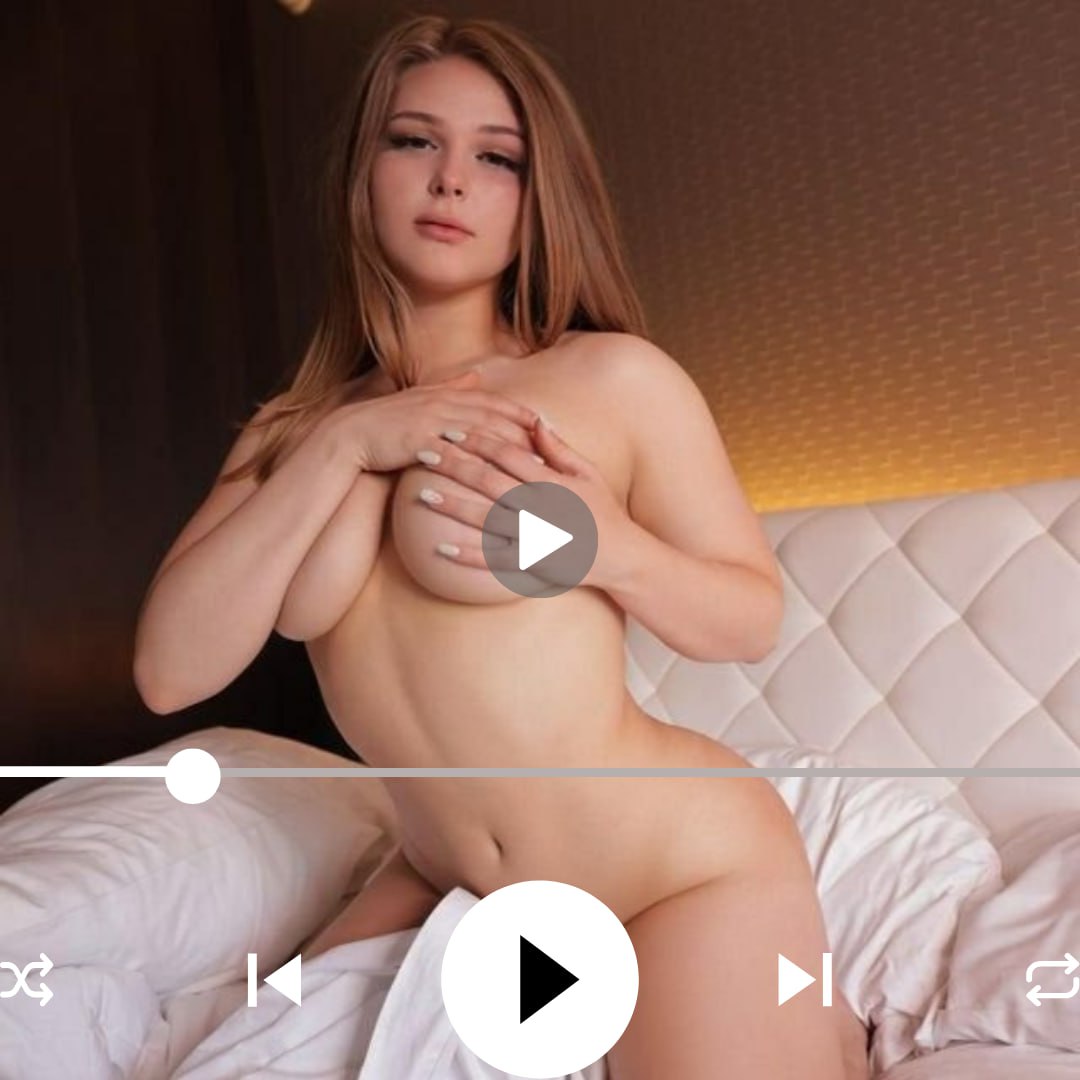Desde la tierna edad de tan solo un mes, su mundo había estado envuelto en una oscuridad implacable. Mucho antes de que pudiera pronunciar una palabra o dar sus primeros pasos, incluso antes de que pudiera formar recuerdos, la luz se había desvanecido de su vida, si es que alguna vez estuvo allí. Creció no con los colores del amanecer ni el brillo de las estrellas, sino con el peso silencioso de las sombras que lo acosaban por todas partes.
En ese mundo silencioso y ciego, aprendió a navegar no con los ojos, sino con el corazón, los oídos, el tacto y una fuerza de espíritu que pocos podrían comprender. Para él, la oscuridad no era una fase pasajera. Era el comienzo, el telón de fondo y la compañera constante de su existencia.
Confinado en un lugar sin luz solar ni calor, creció conociendo únicamente la silenciosa presencia de las sombras.
 Era lo único que había conocido: la oscuridad. En su quietud, encontró un extraño consuelo, una frágil pero familiar sensación de seguridad que lo envolvió como una fina y silenciosa manta. No era exactamente calidez, pero era constante. Predecible. Inmutable. En esa noche interminable, había forjado su propio refugio tranquilo. Pero todo eso se desmoronó en un instante.
Era lo único que había conocido: la oscuridad. En su quietud, encontró un extraño consuelo, una frágil pero familiar sensación de seguridad que lo envolvió como una fina y silenciosa manta. No era exactamente calidez, pero era constante. Predecible. Inmutable. En esa noche interminable, había forjado su propio refugio tranquilo. Pero todo eso se desmoronó en un instante.
En el momento en que la luz irrumpió —súbita, cegadora, despiadada—, no se sintió como una salvación. Se sintió como un caos. Lo que otros veían como esperanza irrumpió en su mundo cuidadosamente construido, destrozando la ilusión de seguridad a la que se había aferrado durante tanto tiempo. En su resplandor, se sintió expuesto, abrumado, como un alma arrastrada a un mundo desconocido donde no podía confiar en nada, ni siquiera en el suelo bajo sus pies.
El cambio fue instantáneo y abrumador. Una luz llenó el espacio, revelando un mundo que nunca había visto. En lugar de consuelo, le provocó pánico.

Su cuerpo temblaba, inseguro del significado de esta nueva realidad. La luz, a menudo vista como símbolo de esperanza, le parecía una amenaza: una fuerza desconocida que se abría paso en el único hogar que había conocido.
Al principio, se encogió ante ello; sus ojos no estaban preparados y su mente estaba inundada de confusión. La luz proyectaba formas desconocidas en las paredes, exponiéndolo a cosas que parecían demasiado nítidas, demasiado repentinas.
El miedo superó a la curiosidad, y el lugar que una vez había ofrecido refugio ahora parecía algo completamente distinto.
 Pero poco a poco, sus ojos comenzaron a adaptarse. Los contornos emergieron de la claridad, y lo que antes era cegador empezó a tener sentido.
Pero poco a poco, sus ojos comenzaron a adaptarse. Los contornos emergieron de la claridad, y lo que antes era cegador empezó a tener sentido.
Por primera vez, aparecieron los colores. El mundo ya no era solo sombras: estaba lleno de textura y significado. Sin embargo, incluso con esta nueva perspectiva, el miedo persistía.
No fue fácil dejar ir la única vida que había conocido.
Se encontraba al borde de dos realidades: una moldeada por el silencio y la sombra, la otra por la luz y la incertidumbre. Su viaje no se limitó a la vista, sino a la emoción, la memoria y la fuerza necesaria para dejar atrás lo familiar.

Este momento de transición, aunque lleno de miedo, traía consigo la promesa de crecimiento. Desde la oscuridad, fue arrastrado hacia algo nuevo: aún no seguro, aún desconocido, pero lleno de la posibilidad de cambio.
Y con cada paso adelante, la luz que una vez fue aterradora comenzó a sentirse un poco más como esperanza.